Los Mapas Conceptuales y la Catalogación Temática
Jaime Sandoval Álvarez
Dirección General de Bibliotecas de la
Universidad Nacional Autónoma de México
Resumen
En este trabajo se explora la posible aplicación de los mapas conceptuales en los procesos de catalogación temática; se discuten las tendencias de hibridación en el desarrollo y especialización de las disciplinas científicas; se reflexiona sobre los retos que representa la transdisciplinariedad para la construcción de lenguajes documentales y se muestra la utilización de las redes semánticas en el análisis de un texto en particular.
1. Investigación científica: diversidad y acumulación
En los últimos años, se ha insistido en un buen número de publicaciones sobre la llamada "explosión de la información"; se afirma que este fenómeno ha alcanzado tales proporciones que, sin duda, sus efectos sociales y económicos revisten una importancia planetaria tal, que se puede caracterizar a este fin de siglo, y a la fase histórica en la que se encuentran ya inmersos los países desarrollados, como la "era de la información".
Apoyados en los modernos dispositivos de procesamiento digital de la información, los investigadores de todas las naciones que tienen un respetable aparato institucional que les sustenta y, a la vez, les presiona, han inundado todos los ámbitos a su alcance con millares de documentos que abarcan todas las ramas del saber.
Sin embargo, la evidente acumulación de inves-tigadores y de trabajos publicados no implica necesariamente una diversidad y una innovación constantes en cada una de las vetas que han sido explotadas por aquellos. De hecho, al estudiar varios campos de las ciencias sociales, al buscar los indicios que permitan dilucidar los mecanismos de innovación metodológica y conceptual, Dogan y Pahre (1993, p. 50) enuncian una cuasi ley sociológica; de acuerdo con ésta: "parece que cuanto más sea la densidad de investigadores en un dominio determinado, mayor será la probabilidad de que la innovación per cápita resulte débil. Más aún, la paradoja de la densidad sugiere el desplazamiento hacia las fronteras de la disciplina, así como la resuelta y, en caso necesario, clandestina transgresión de sus confines".
Estas observaciones tenen varias implicaciones tanto en el ámbito de la administración institucional de los proyectos de investigación, como en el flujo de publicaciones y documentos que reflejan esta singular manifestación de las prácticas científicas y tecnológicas. Por un lado, tendríamos la inusitada acumulación de documentos en ramas del saber perfectamente establecidas -tanto en lo institucional como en lo conceptual- por las diversas escuelas de pensamiento, por los expertos que defienden un determinado paradigma en las ciencias naturales y sociales; y, por otra parte, nos enfrentamos al constante surgimiento de nuevos dominios y subdominios que enlazan las variables estudiadas por diferentes disciplinas y subdisciplinas. Estos nuevos campos de estudio transgreden las fronteras establecidas por los esquemas positivistas del siglo XIX y constituyen un desafío tanto para los programas de investigación de los diversos institutos, como para los mecanismos de difusión -esto es, las publicaciones especializadas- y los instrumentos de control y distribución de los nuevos conocimientos producidos, vale decir, los centros de documentación, las consultorías y todas aquellas unidades que prestan servicios bibliotecarios y de información.
Ellos mismos explican más adelante que: "la historia de la ciencia es la historia de la multiplicación y la diversificación de subdisciplinas que, al llegar a su madurez, son reconocidas como disciplinas indepen-dientes y completas (Dogan y Pahre, Op. cit., p. 71)".
En este sentido, la fragmentación de las ciencias naturales y la filosofía, el surgimiento de subdisciplinas híbridas y la especialización constante son fenómenos que surgieron en la época moderna, se consolidaron durante la época del racionalismo y encontraron su mayor expresión a partir del siglo XIX, cuando el positivismo intenta infructuosamente establecer una clasificación definitiva de las llamadas ciencias naturales y sociales.
Pero, sobre todo, es en la segunda mitad del siglo XX cuando la transdisciplinariedad se ha convertido en un hecho constante y creciente. Más aún, ha permitido enlazar, de nueva cuenta, subdominios integradores que permiten tender puentes entre las llamadas ciencias formales, las fácticas o nomotéticas y las ciencias sociales o del espíritu.
Este suceso se ha reflejado en el avance casi exponencial de los títulos de revistas especializadas, en la recomposición de los centros y programas de investigación y en el surgimiento de innúmeras asociaciones especializadas que reflejan y estimulan el constante intercambio de aportaciones y datos; todo lo cual está permitiendo una visión cada vez más integral de la realidad concreta y un mayor entendimiento de las interrelaciones entre las distintas facetas que constituyen un proceso o un objeto de conocimiento.
Citando a Clark, Dogan y Pahre describen el surgimiento y la progresión en el número de asociaciones relacionadas con las ciencias sociales, tan sólo en los Estados Unidos. Explican que "desde 1880 hasta 1899, la progresión es constante: aparecen 27 asociaciones. Luego surgen 43 entre 1907 y 1919, 58 entre 1920 y 1939, y 77 entre 1940 y 1959. Durante las dos décadas siguiente, la tasa casi se duplica con 150 asociaciones científicas nuevas, lo que constituye más de 40% del total de las 367 asociaciones existentes" (Op. cit., p. 76).
El surgimiento de nuevas líneas y campos de investigación representa un desafío constante para los instrumentos y organismos relacionados con el acopio, el control, la recuperación y la distribución (virtual o efectiva) de los productos de la investigación.
En primer término, con el surgimiento de nuevas comunidades de expertos, se enlaza la aparición de nuevos lenguajes, términos y conceptos que rebasan los alcances -como también, en algunos casos, las estructuras- de los instrumentos diseñados para agrupar, a través de lenguajes controlados, las designaciones de las materias abordadas en el conjunto de documentos que se requiere organizar.
Como parte de ese fenómeno, se enlaza la circunstancia que podríamos caracterizar como obsolescencia terminológica; ya sea por cuestiona-mientos teóricos o metodológicos, y aún por presiones sociales, ciertos conceptos son relegados -piénsese en el decimonónico concepto de raza- y otros más sufren una resemantización que hace preciso agregarles aclaraciones o calificativos que permitan ubicar los nuevos campos en que se pueden utilizar, o identificar los nuevos términos que han venido a sustituir a los anteriores.
Además de estos dos problemas, ya de suyo difíciles de conciliar, se deben considerar dos aspectos más: el primero de ellos tiene que ver con el análisis temático que han de efectuar los documentalistas o los catalogadores responsables de asignar los descriptores o los encabezamientos de materia que permitirán facilitar el agrupamiento de los temas tratados por una colección de materiales dada, así como su apropiada recuperación.
Por otro lado, en lo que se refiere al acomodo de materiales de carácter monográficos, nos enfrentamos al problema de asignarles un lugar específico dentro de la estantería, el cual estará determinado por la flexibilidad y nivel de especificidad del sistema de clasificación utilizado.
Si el Comité encargado de agregar nuevas signaturas que respondan a la nueva hibridación no ha dispuesto los ajustes pertinentes, el clasificador tiene que utilizar su buen juicio para determinar en qué lugar ha de ubicar el documento para que resulte de mayor utilidad para los usuarios potenciales.
En tanto que el primer punto queda fuera de las agencias que no detentan el control sobre las actualizaciones del sistema; a tales clasificadores les sería de mucha utilidad disponer de un instrumento o proceso que le permita establecer una relación eficiente entre el análisis bibliográfico y el catálogo de autoridad de materias, por un lado, y con el esquema de clasificación por el otro. Hacia este punto se dirige la siguiente propuesta, misma que presentaremos después de unas breves consideraciones sobre los procesos de reflexión, análisis y determinación implicados en la catalogación temática de los documentos.
2. Catalogación temática: descripción o hermenéutica
El proceso de clasificación documental es el punto clave que permite diferenciar una bodega de una unidad de información; para dar un servicio eficiente, se requiere encontrar un procedimiento rápido y significativo que permita identificar al usuario potencial los materiales que, tentativamente, llenarán sus necesidades de información.
Comentando a Aristóteles, Vickery explica que: "en sus términos más simples, (clasificar) significa colocar juntos los objetos o ideas semejantes, y mantener separados aquellos que son diferentes" (Vickery, 1975, p.1). Apoyados en esa idea, a partir de la época moderna se han ido afinando diversas taxonomías que permiten ubicar diferentes objetos del mundo natural e intelectual dentro de un orden estrictamente jerárquico, hasta construir un amplio árbol del conocimiento sobre un particular sector de la realidad.
A diferencia de estos sistemas, la clasificación documental debe seguir una secuencia en conjuntos de facetas; como explica el autor citado, "el análisis en facetas agrupa primero los términos dentro de categorías -'tipos', 'estado', 'propiedad', 'reacción', 'operación', 'dispositivo', y otros más- y luego arregla los términos dentro de cada categoría en la forma de un árbol clasificatorio" (Vickery, op. cit., p. 10).
El resultado de este procedimiento, por lo que se refiere a la descripción temática de un conjunto de documentos, será una serie de cadenas semánticas que permitan representar, de la manera más sintética posible, las ideas principales de ese grupo de materiales, el sentido o los propósitos que animaron a los autores de ese grupo de obras. Así, cuando un usuario quiere profundizar sus reflexiones sobre algún asunto en particular, se debe producir un triple enlace entre el documento, la representación sintética (descriptor, encabezamiento de materia, etc.) y la finalidad (consciente o semiconsciente) del usuario. Sin embargo, en esta triple identidad es donde se producen los mayores desencantos; sobre todo, porque esta linearidad se complica cuando una segunda o tercera edición es procesada por diferentes catalogadores -quienes pueden tener, por supuesto, diversidad de enfoques- o cuando las "anteojeras" teóricas de un segundo o tercer usuario le impiden -o, cuando menos, le dificultan- pensar en el término normalizado bajo una óptica distinta.
Ante esta situación, se hace evidente la urgencia de un código, o de un conjunto de normas lo suficiente claras y transparentes para todos -usuarios y catalogadores incluidos- que permitan tender puentes entre el mundo documental y las necesidades de los usuarios. Para aumentar significativamente el uso del catálogo de materias -y, por lo tanto, el número de lectores que recuperan información pertinente y relevante- se deben integrar equipos de trabajo que puedan medir el impacto de los cambios y criterios aplicados en la catalogación temática. Aislarse de los usuarios reales o prospectivos será limitar, en alguna medida, el éxito de cualquier intento unilateral.
Por último, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que más allá de ser una simple transcripción de datos, más que una simple búsqueda en la base de datos apropiada, las operaciones mentales requeridas para extraer el sentido general o particular de un texto nos acercan al método hermenéutico. Sobre todo en la catalogación original, cuando, muchas veces, el objetivo de la obra no queda claro en el título; o, por otra parte, cuando los encabezados de los capítulos hacen referencia a un concepto que no es del todo evidente, el catalogador temático debe utilizar sus habilidades lógicas, sus conocimientos acumulados y su capacidad de raciocinio para plantear hipótesis y realizar inferencias a partir del menor número de elementos posibles: la tabla de contenido, el prólogo o la introducción, y, si corre con la suerte de poder revisar el texto mismo, dar un rápido recorrido por la estructura y las principales tesis argumentadas por los autores.
En este sentido, cualquier código o mecanismo debe tener presentes estos hechos antes de relacionar cualquier procedimiento o rutina. De esto último reflexionaremos a continuación.
3. Redes semánticas y mapas conceptuales
Como acabamos de referir, una obra es una estructura compleja; representa la formalización de una serie de imágenes e ideas que, además, serán percibidas de maneras diferentes por los usuarios o lectores potenciales, de acuerdo con las habilidades y estrategias lectoras de estos últimos.
Sarmiento Silva explica que "el texto posee algunas características muy importantes que promueven su comprensión, pero que lo hacen en interacción con las estructuras, esquemas y procesos, estrategias y conocimientos previos del lector" (Apud. Sarmiento Silva, 1995, p. 40).
Para representar la forma en que el lector vincula los conceptos del texto con sus estructuras mentales existen varios modelos. Uno de los más importantes, y que se utiliza aquí para develar, también, las formas en que se organiza la información en un texto dado, es el de las redes semánticas.
La autora citada explica que: "el sujeto representa los significados del texto organizándolos en forma de una red semántica compuesta por nodos conceptuales y relaciones entre ellos. Una red semántica puede representar los esquemas que se han desarrollado en los sujetos como resultado de la lectura" (Ibid., p. 61).
Estas redes pueden adoptar un orden jerárquico, si es que los conceptos se vinculan, a través de los nodos, con categorías más generales; pueden adoptar una secuencia horizontal, en caso de que los significados sean coextensivos y pueden representarse como mapas conceptuales cuando entre los nodos más particulares y los conceptos específicos se incluyen términos lógicos que permiten establecer conjuntos de proposiciones conectadas entre sí.
Como cita Ontoria, el mapa conceptual "es un recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Estas pueden ser explícitas e implícitas. Los mapas conceptuales proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido y ordenado de una manera jerárquica. El conocimiento está organizado y representado en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior" (Apud. Ontoria, 1993, p. 33).
Su carácter jerárquico y su estructura en forma de proposiciones pueden muy bien adaptarse a los procedimientos y estrategias de un catalogador temático. Él tiene que extraer el sentido de un texto, buscar términos normalizados que permitan representar dicho sentido y estructurarlos en forma de proposiciones que puedan ser integrados en la mente de un lector potencial, el cual tendrá que decidir, a partir de la imagen mental que le sugieran esas proposiciones, si la obra allí referida podrá llenar sus necesidades de información.
A continuación, ejemplificaremos cómo se puede aprovechar esta estrategia en el análisis bibliográfico.
4. Mapas conceptuales y análisis bibliográfico
Para analizar una obra con esta estrategia se puede seguir el siguiente orden: 1) Primero se revisan los títulos y subtítulos de los capítulos y apartados (si no los tuviera, habrá que recurrir a la introducción); 2) Se extraen y enlistan los conceptos más relevantes (que pueden coincidir con los más citados); 3) se les asigna un orden jerárquico a cada uno de ellos; 4) se colocan en un mapa de tres o más niveles; el primero será para el más general, los intermedios serán para los particulares y los inferiores para las facetas o los términos menos inclusivos; 5) estos conceptos se incluyen dentro de óvalos y se conectan a través de flechas que indiquen el orden y la dirección de las posibles proposiciones que se habrán de establecer; 6) en las flechas se incluyen términos que enlacen de manera lógica cada uno de los conceptos; 7) una vez establecidas las proposiciones, se analiza cual de ellas resulta más extensiva -esto es, incluye a las demás- ya que a ésta puede ser el tema principal y al cual habrá que hacer coincidir con nuestros términos controlados. Si las otras se consideran relevantes para formarse una idea completa de la obra, se pueden utilizar como encabezamientos de materia secundarios.
Por ejemplo, consideremos el siguiente título de Carl Sagan: El cerebro de Broca. Si revisamos los títulos de los principales apartados tenemos los siguientes enunciados (el orden jerárquico se ha marcado con números; se subrayaron los conceptos relevantes y se le agregaron conceptos entre paréntesis donde se consideró necesario):
Ciencia (1) e interés humano (2); Fabricantes de paradojas (lógicas) (2); Futuro (3) (de la ciencia); Cuestiones postreras (a la realidad = Religión) (3); Nuestro espacio (3) próximo.
El mapa quedaría como sigue:
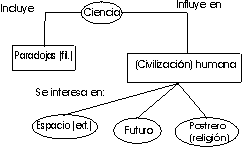
La proposición: 1) Ciencia -Filosofía, sería la más general y, por lo tanto, el primer tema. La 2) Ciencia y civilización, el segundo tema. Si se considera apropiado, se pueden incluir los temas en el tercer nivel: 3) Ciencias del espacio; 4) Ciencias - Historia - Siglo xxi; y 5) Ciencia y religión.
Este ejemplo es bastante simple. Por razones de espacio, se ha obviado el análisis que requiere el índice o tabla de contenido para completar los enunciados breves; asimismo, habría que explicar que los términos en lenguaje natural (del texto) deben relacionarse con los términos autorizados del catálogo de autoridad de materia, los cuales se enlazarán, a su vez, con el esquema de clasificación.
Sin embargo, me parece que podemos aceptar que esta estrategia puede ser eficaz en las tareas de los catalogadores temáticos y, en todo caso, les puede facilitar el análisis de las obras que han de ser procesadas como títulos originales (es decir, cuando aún no han sido analizados en las fuentes de consulta disponibles).
Referencias bibliográficas
DOGAN, Matei y Robert Pahre. Las nuevas ciencias sociales : la marginalidad creadora / tr. de Argelia Castillo C. -- México, D.F. : Grijalbo, 1993. -- 293 p. -- (Grijalbo interdisciplinaria). -- ISBN 970-05-0454-9).
ONTORIA, Antonio. Mapas conceptuales : una técnica para aprender / (colab. de) A. Ballesteros... (et al.) -- 2a ed. -- Madrid : Narcea, 1993. -- 207 p. -- (Educación hoy).
SAGAN, Carl. El cerebro de Broca : reflexiones sobre el apasionante mundo de la ciencia / tr. Domenec Bergada y José Chabás. -- México, D.F. : Grijalbo, 1984. -- 428 p. -- (Biología y psicología de hoy ; 4). -- ISBN 968-419-420-X.
SARMIENTO SILVA, Carolina. Leer y comprender : procesamiento de textos sdesde la psicología cognitiva. -- México, D.F. : Planeta, 1995. -- 138 p. -- (Colección Educación. M. R. técnicos).
VICKERY, Brian Campbell. Classification and indexing in science. -- 3d. ed. -- London : Butterworth, 1975. -- 228 p.